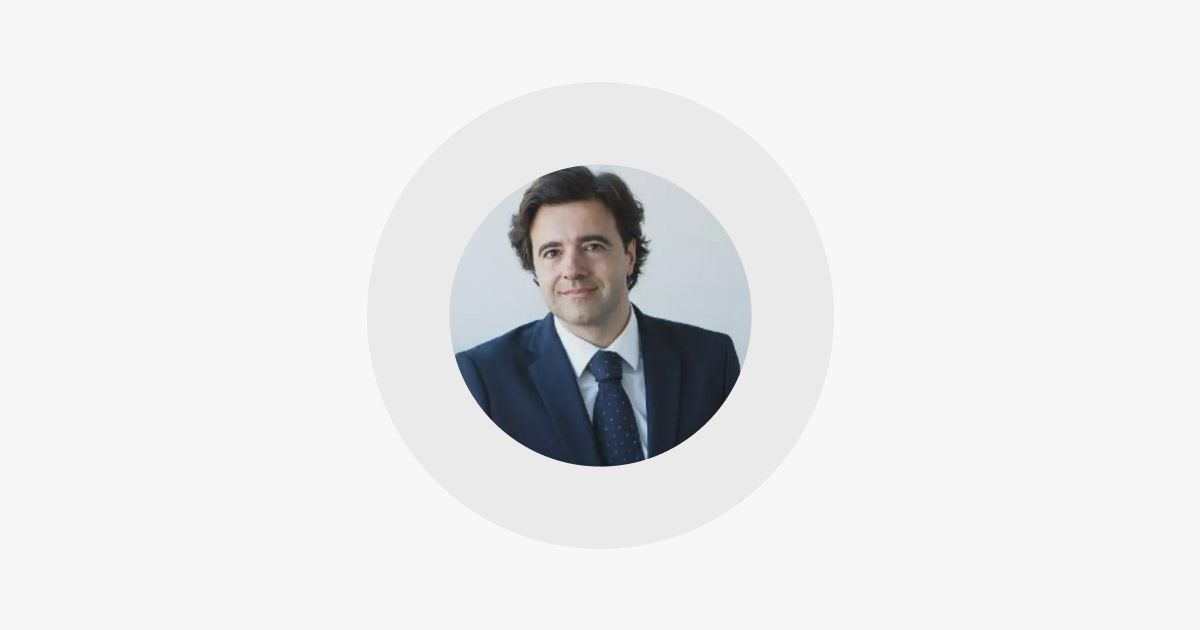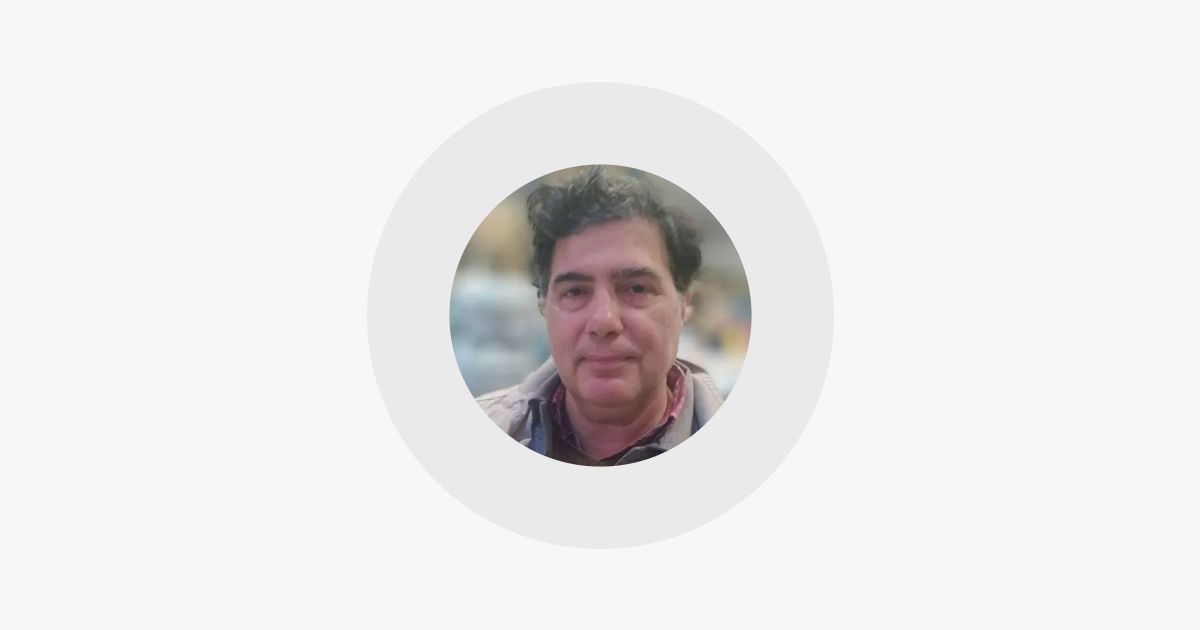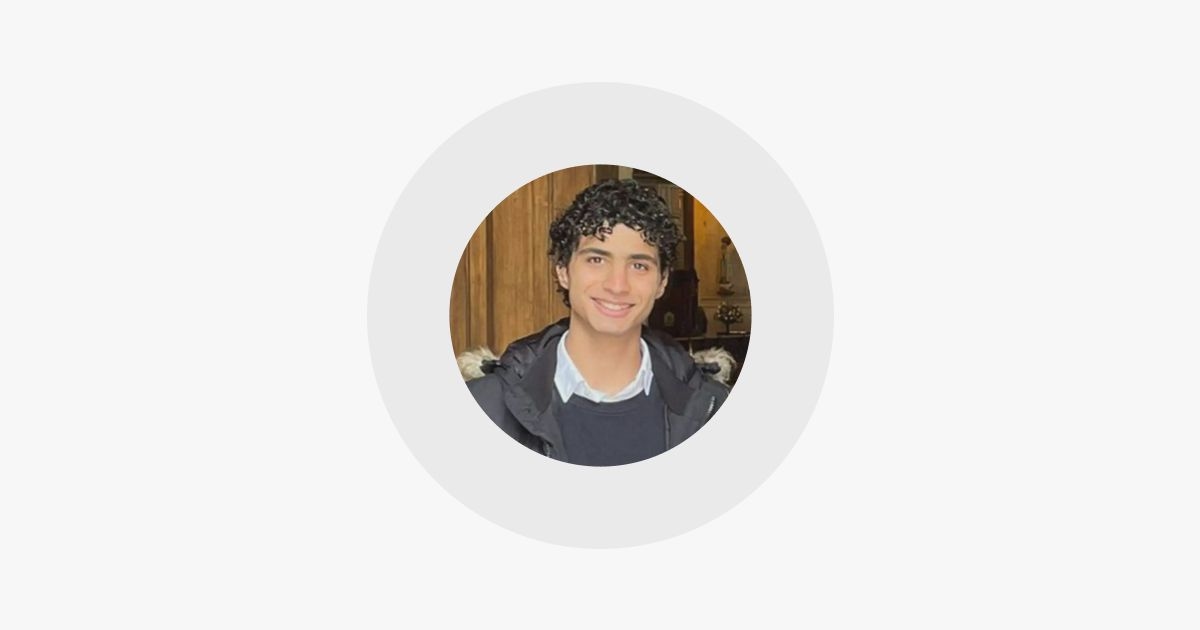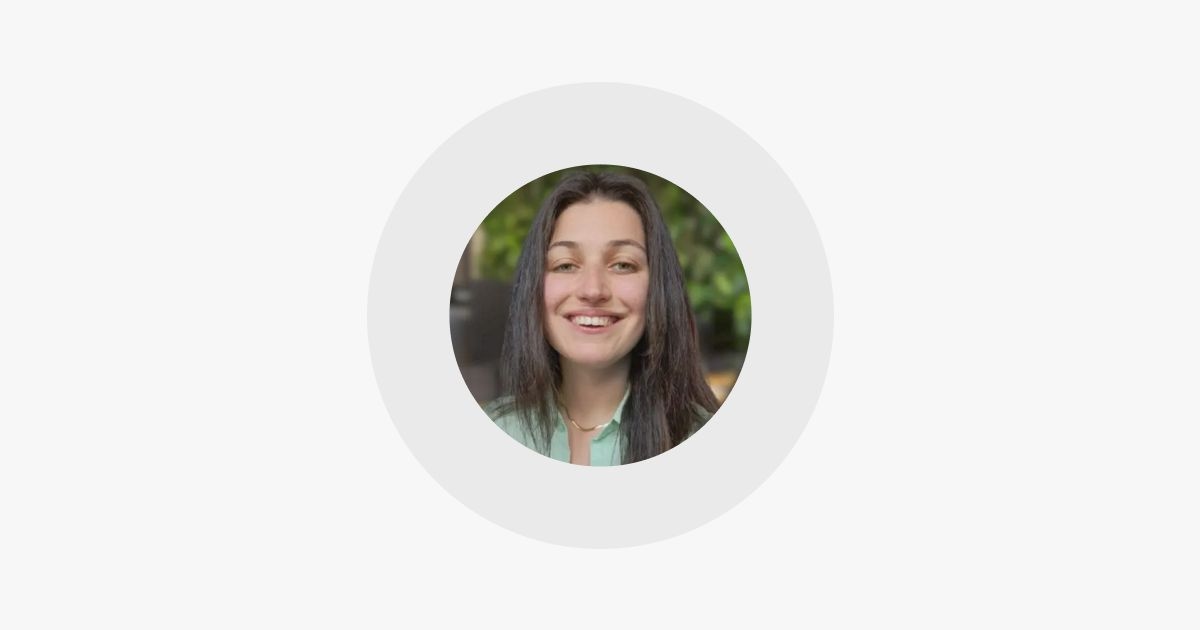Recuerdos clandestinos
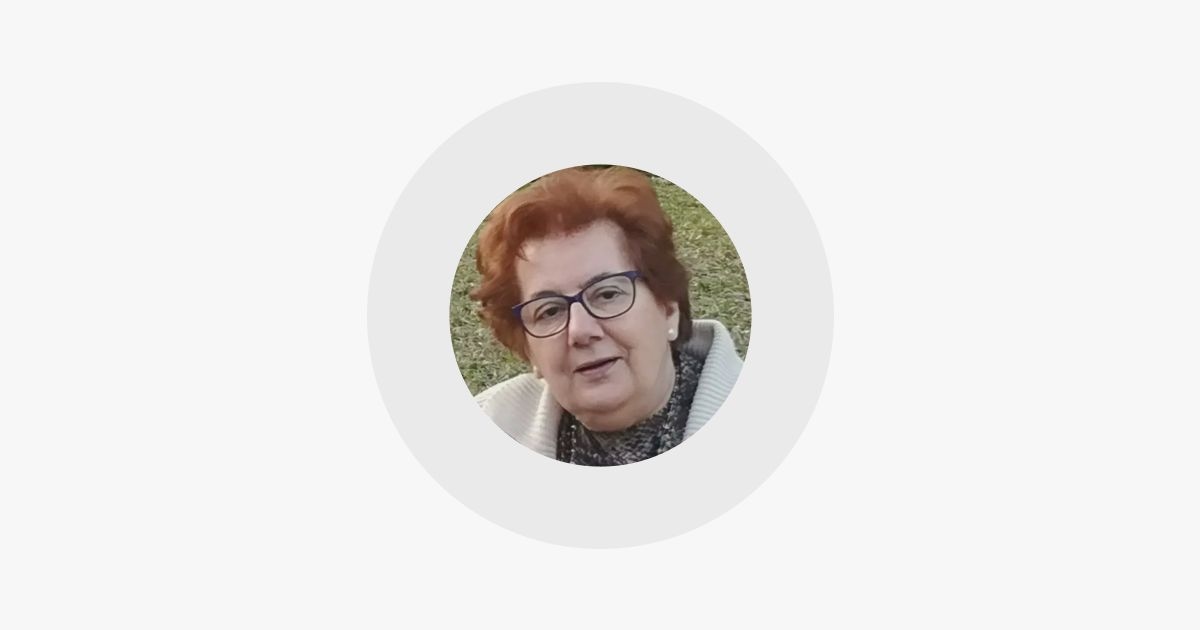
Cuando ocurre un acontecimiento social de gran repercusión, como una elevación espiritual o un fallecimiento, todos (o muchos) desean de alguna manera «tener contacto con el santo». Y resurgen recuerdos, más o menos nítidos pero acordes con el espíritu del momento. Este es, en cierto modo, mi caso; que Dios y ellos mismos me perdonen.
Los recuerdos de esos encuentros fortuitos, insignificantes en su momento, en los que las personas ni siquiera se reconocen ni se prestan atención a sí mismas en la situación, moviéndose libremente y con total "naturalidad". Se arraigan en nuestra memoria, por razones desconocidas, y permanecen latentes , esperando aflorar a nuestra conciencia como una referencia, una cita o una mera señal de cercanía.
Cuando se anunció la muerte de Francisco Pinto Balsemão, me ocurrió algo parecido. Recordé de inmediato la primera vez que lo vi en persona, en 1971, cuando ya era una figura muy conocida. Fue en Guarda, donde entonces estaba de luna de miel con mi marido, que también militaba en el partido político local, y adonde habíamos ido a recordar viejos tiempos. Estábamos cenando en el Hotel Turismo (que por aquel entonces seguía siendo un lugar próspero) cuando mi marido me susurró: «Viene Balsemão». Le di la espalda y no me giré, porque el ambiente selecto del lugar no propiciaba una muestra de curiosidad tan explícita. Pasó a mi izquierda y se sentó solo en una mesa más adelante, también a la izquierda. «Qué hombre tan guapo», pensé. Por lo visto, en Guarda hay hombres guapos: con él, ya son dos, mi marido y este… porque, sin verle la cara, me había fijado en su figura, su andar y lo bien vestido que iba. Un traje gris sobrio e impecable, un andar elegante sin pretensiones, una forma de sentarse con la soltura de un ciudadano discreto. Me daba la espalda. Solo mi marido, sentado frente a mí en la mesa, podía verle la cara, así que me contó con mucho cuidado los detalles biográficos de Balsemão, vinculado por su familia a la ciudad y por su actividad política a su representante. Pero incluso sin verle la cara, pude observar la elegancia en sus modales, que, no obstante, eran cordiales e incluso animados al conversar con el jefe de camareros que venía a atenderle, con la cordialidad de quien conocía sus costumbres. La distancia me impedía oír lo que decían, pero, de vez en cuando, reían, solos o juntos, en el tono contenido en el que se desarrollaba toda la escena. A Balsemão solo le veía la espalda, con el pelo ya corto. Ese estilo se había vuelto característico, los gestos de sus brazos, ligeros pero precisos; comía rápido y, al parecer, aceptaba las sugerencias del jefe de camareros que lo acompañaba. Se levantó, dejando descuidadamente la servilleta en el borde de la mesa, se giró para marcharse, y fue entonces cuando lo vi, exactamente como lo veo hoy en las fotografías de aquella época. No sé por qué, pero diría que, en ese gesto de abotonarse el abrigo y luego enderezarse, me pareció un hombre… galante. Al pasar junto a nuestra mesa, inclinó levemente la cabeza en un breve saludo y se fue.
Han pasado seis años, y muchas aguas turbulentas han corrido bajo el puente.
Fue en 1977, por estas fechas, cuando volví a encontrarme con Francisco Pinto Balsemão, esta vez en Expresso, su flamante hogar, su sede, la cuna de una libertad incipiente que cobraba voz y léxico, el centro de información periodística más moderno del que el país podía presumir, el gran desafío de la masa crítica y la voluntad reconstructiva, política y de otra índole, para emerger de sus refugios, avanzar, perseverar, allanar el camino...
Fui a hablar con Marcelo Rebelo de Sousa para entregarle un memorándum sobre una iniciativa del Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa, que se celebraría próximamente y que queríamos publicar en el periódico para darla a conocer. Se trataba del «Encuentro de Investigación y Enseñanza del Portugués», que pretendíamos que tuviera alcance nacional (y acabó reuniendo a más de 1100 participantes). Nuestro objetivo era difundir los trabajos más recientes en investigación, pedagogía y didáctica de la lengua, e invitar a los docentes a presentar ponencias, informes, sugerencias y… quejas. Fue una pequeña aventura en aquellos tiempos posrevolucionarios en los que, una vez superada la convulsión, no queríamos repetir los mismos errores, sino más bien buscar maneras de abrir y expandir ideas innovadoras y avanzar en el ámbito de la enseñanza y la transmisión del portugués. Marcelo escuchó atentamente mi breve presentación y, de repente, el profesor, el hombre culto y erudito, y el joven curioso y desafiante que siempre había sido, despertaron en él. Recuerdo su mirada clara y penetrante, saltando de la lectura del documento a mi rostro como si evaluara mi fiabilidad y la viabilidad de todo el programa que estaba describiendo. Eran tiempos ambiciosos, cuando las demoras que sufríamos a veces nos hacían olvidar las normas y los procedimientos. Antes de concluir aquella entrevista relámpago, hizo dos o tres preguntas pertinentes y se levantó, visiblemente apresurado. Lo imité, crucé la puerta de la oficina y me dirigí al ascensor, un hermoso ejemplo de ascensor antiguo con puertas ornamentadas y enrejadas. Marcelo, muy caballeroso, se adelantó y llamó al ascensor, lo cual no era necesario porque ya estaba subiendo.
Se detuvo. Había un ocupante que se tomó la molestia de abrir la puerta antes de mirar quién esperaba en el piso que le interesaba. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con Marcelo, y de repente su rostro se iluminó con una sonrisa, exclamando con voz llena de gracia: «¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Qué dama!». Y Marcelo: «Perdí la noche, pero por suerte todo salió bien…». Me quedé allí, esperando a que aquella conversación (un tanto ambigua, pero así la entendí) se aclarara, cosa que pronto comprendí: se trataba del nacimiento de la primogénita de Marcelo, que había tenido lugar esa misma noche, y su intención, tras aquella fugaz visita al periódico, era volver a verla. Y, finalmente al percatarse de mi presencia, me presentó brevemente a Balsemão, quien me saludó con una leve reverencia y un murmullo de «…un placer…». Con las prisas, mi “Mucho gusto en conocerte” se me escapó al entrar en el ascensor y murió al cerrarse las hermosas puertas. Así los dejé a ambos en esa alegre celebración, en esa glorificación del padre de familia, en ese sentimiento tan masculino que, lo confieso, ni entonces ni ahora puedo definir con precisión. Para nosotras, las mujeres, al recordar lo que implica el parto, nuestras almas se regocijan, nuestros cuerpos sufren. La imagen mental y sentimental que le corresponde no puede prescindir del recuerdo físico del momento y de las molestias y limitaciones que le siguen. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Acaso el cuerpo no sufre? ¿Es la paternidad solo alegría, solo orgullo, solo gloria, solo satisfacción? ¿Algo fugaz y vano? ¿O acaso hay algo más, en el corazón, en la mente, en lo que sea, que lleva al hombre a pensar en un futuro distinto, más creativo y ambicioso, una fraternidad más sincera, un apoyo mutuo más comprometido, un gesto más alentador o protector según las necesidades, una pedagogía de la libertad para uniones más profundas, justas y fructíferas? ¿Volverse hacia los demás con amabilidad, equilibrio y apertura, enseñando lo aprendido, exigiendo lo enseñado, en una práctica constante y siempre ambiciosa? Creo firmemente que esto es lo que, consciente o inconscientemente, anima la verdadera paternidad. Y ahora, al terminar de escribir esto, pienso que fue este tipo de paternidad la que Francisco Pinto Balsemão cultivó a lo largo de su vida, con la delicadeza y la nobleza de quien se entregó por completo a la excelencia.
observador