De nuevo, nada nuevo: Portugal en llamas
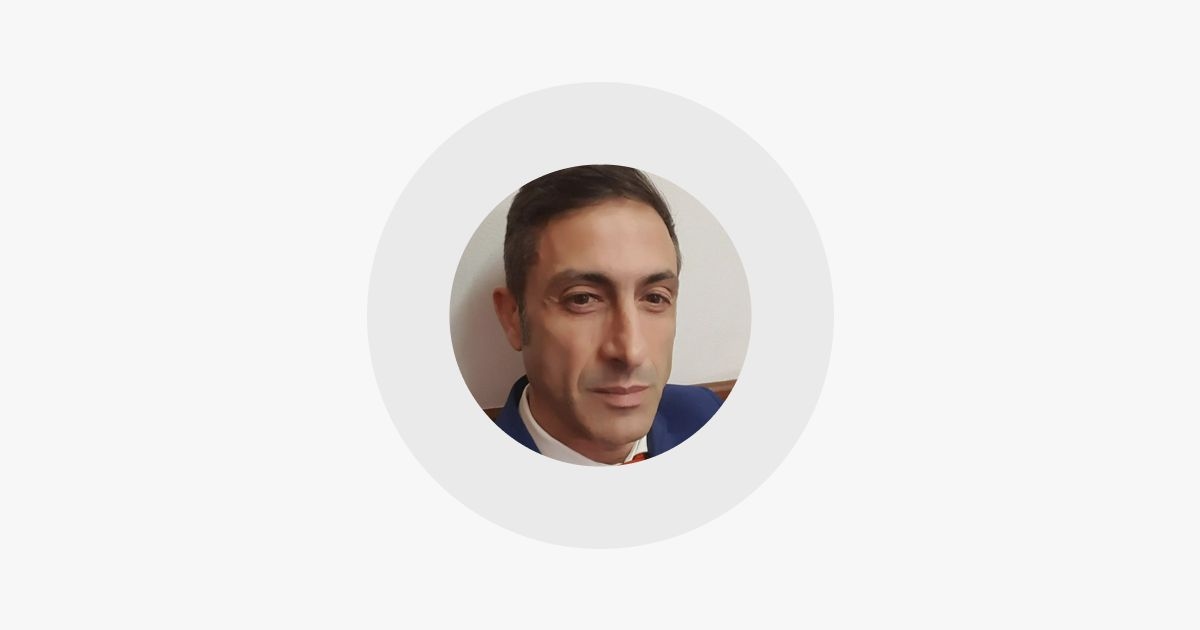
El país arde. Y, seamos claros, no se trata solo de Portugal: gran parte del sur de Europa arde. El fuego ya no entiende de fronteras, ni de mapas políticos, ni de la arrogancia de quienes insisten en creer que los incendios son simplemente un problema geográfico o una fatalidad "portuguesa". Esta ilusión, tan a menudo alimentada por la clase política y algunos "sabios" de salón, oculta lo esencial: nos enfrentamos a una crisis europea, global y existencial.
Sin embargo, como en cualquier catástrofe, siempre hay quienes explotan la tragedia para obtener beneficios políticos o ideológicos. Hay quienes culpan a los técnicos, quienes claman contra las conspiraciones, quienes fingen sorpresa. Solo cuando las llamas llaman a la puerta, cuando el humo llena nuestros hogares, cuando las noticias empiezan con cifras que ya no encajan en las estadísticas, cuando nos damos cuenta de que «podríamos ser los siguientes», la opinión pública despierta. Y, por un breve instante, se atreve a señalar a los responsables. Pero poco después, la indignación se desvanece y todo vuelve a la normalidad.
Un continente en combustión
Las cifras son inequívocas: en 2024, se quemaron 13,5 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, una superficie equivalente al territorio de Grecia. Los incendios representaron casi la mitad de la pérdida de cobertura arbórea registrada entre 2023 y 2024. Solo en Europa, 438.568 hectáreas fueron devastadas en 2025, casi el triple de la superficie quemada en el mismo período de 2024. Esta es la peor temporada de incendios en dos décadas.
El fuego ha pasado de ser un fenómeno estacional a una amenaza estructural. El paisaje mediterráneo, moldeado por siglos de agricultura, pastoreo y silvicultura diversa, se está transformando en una mecha continua: sequías prolongadas, monocultivos inflamables, abandono rural y fragmentación de propiedades han creado corredores de incendios altamente eficientes. A esto se suman los vientos cada vez más impredecibles y violentos, producto del cambio climático, que hacen que los incendios sean más rápidos, más calientes, más agresivos y menos predecibles.
No solo arden los árboles. Arden pueblos, arden estilos de vida y arden las economías locales. Arde la salud pública; el humo tóxico de los incendios forestales se reconoce ahora como una amenaza mortal, aunque se subestima sistemáticamente. Los ecosistemas también arden, transformando los sumideros de carbono en fuentes de contaminación, acelerando el colapso climático que ya estamos experimentando.
La respuesta que no responde
Ante este aterrador escenario, cabría esperar que las políticas públicas estuvieran a la altura. De hecho, la Unión Europea cuenta con mecanismos de coordinación, planes de respuesta rápida y fondos de emergencia. Pero lo cierto es que el sistema sigue estando sujeto a una lógica reactiva: primero parar, luego pensar. Se invierten millones en recursos aéreos, pero solo una fracción se invierte en prevención y gestión integrada del territorio.
El resultado es un círculo vicioso: se gastan fortunas combatiendo incendios cada vez más incontrolables, mientras se descuidan las medidas que realmente podrían mitigar su ocurrencia e intensidad. Para colmo, la asignación de recursos a menudo sigue criterios que no se basan en el riesgo real, sino en la presión política y mediática. El territorio permanece desorganizado, las comunidades permanecen desprotegidas y los ecosistemas continúan colapsando.
La pregunta que no desaparece
Ante esta evidencia, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué se siguen posponiendo o ignorando sistemáticamente las soluciones existentes, probadas y disponibles?
Todos sabemos lo que hay que hacer:
Invertir fuertemente en prevención y no sólo en combate.
Reorganizar el territorio, devolviendo al paisaje mosaicos agrícolas, pastos y bosques diversos que dificulten la propagación del fuego.
Apoyar a las comunidades locales, convirtiéndolas en protagonistas de la protección y no sólo víctimas de la tragedia.
Adoptar tecnologías avanzadas para la detección temprana, el monitoreo y el combate inteligente.
Proteger la salud pública garantizando planes de contingencia ante las olas de humo tóxico que ya afectan a millones de personas.
Armonizar la gobernanza entre los niveles nacional, regional y europeo, poniendo fin al juego de culpas.
Todo esto está a nuestro alcance. Pero no sucede. Y no sucede porque nos falta valentía política, visión estratégica y, sobre todo, la comprensión de que lo que está en juego no es solo el medio ambiente, sino la propia habitabilidad de Europa.
El fuego como espejo de nuestra decadencia
Si los miramos de frente, los incendios forestales son un reflejo de nuestro declive colectivo: un continente envejecido y centralizado que ha abandonado el interior y la agricultura sostenible; una política que prospera gracias al cortoplacismo y a los gestos mediáticos; una sociedad que sólo se despierta cuando el humo entra por sus ventanas.
La cruda realidad es que Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente. Esto significa que lo que vemos hoy en Portugal, España, Italia o Grecia será la realidad mañana en Alemania, Polonia o Finlandia. No hay muros contra el fuego climático.
Un ultimátum a la conciencia europea
Es hora de ver los incendios no como tragedias “naturales”, sino como síntomas de una enfermedad profunda: la incapacidad de gestionar la tierra, enfrentar el cambio climático y proteger a las personas y el futuro.
Si Europa quiere sobrevivir como espacio habitable, deberá cambiar de paradigma: abandonar la ilusión de que puede vivir eternamente reaccionando al fuego y adoptar finalmente una estrategia de transformación estructural. De lo contrario, no sería exagerado decir: Portugal arde hoy, toda Europa arde mañana.
observador





