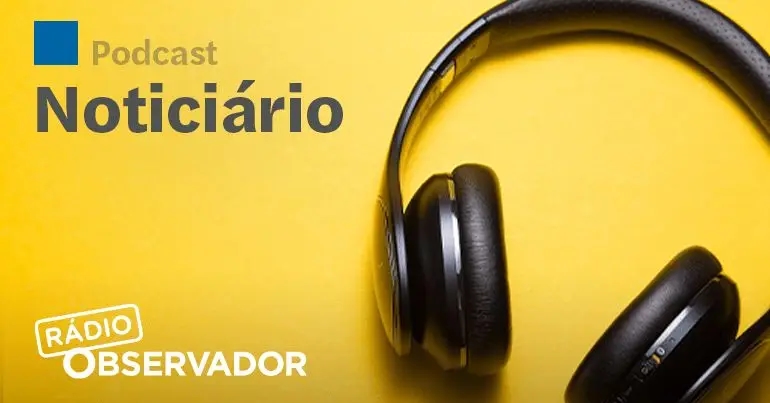El Rey Lear en la ONU: La tragedia del reconocimiento de Palestina

Cuando Shakespeare concibió al anciano rey Lear dividiendo el trono entre sus hijas, no estaba simplemente escribiendo una tragedia familiar sobre la caída de un padre: estaba componiendo un tratado filosófico sobre cómo el poder, incluso cuando se le retira, sigue proyectándose. La abdicación de Lear, disfrazada de gesto pacificador (y, no por casualidad, de vanidad), no trajo armonía: desató la catástrofe. En el corazón de la tragedia reside la debilidad del monarca, agravada por la ceguera moral, la arrogancia y, sobre todo, una incapacidad radical para discernir la verdad oculta en el corazón humano (la poderosa intuición de Shakespeare para la incapacidad de ver la realidad tal como es): incapaz de reconocer la silenciosa lealtad de Cordelia, la destierra —de su corazón y del reino— a la vez que entrega su confianza y poder a sus pérfidas e intrigantes hijas, Goneril y Regan, quienes ya se están afilando los dientes a la sombra del trono.
La trama, implacablemente shakespeariana, no da tregua: Goneril y Regan, investidas con la herencia del reino y aprovechándose de la vulnerabilidad de su padre, convierten el gesto magnánimo de este en un símbolo de su propia decrepitud. Cordelia, la hija honesta que había rechazado la adulación, es desterrada. El trono queda fragmentado. Y Lear, humillado y despojado de su majestad, se da cuenta demasiado tarde de que renunciar al poder no produce serenidad, sino que invita al disimulo y precipita la disolución.
La lección de Shakespeare —que la debilidad no tiene defensa contra su propia vocación y, en última instancia, es devorada por ella misma— encuentra eco en las páginas de las relaciones internacionales modernas. En su lectura de la Crisis de Suez de 1956 en Diplomacia (1994), Henry Kissinger observa que la decisión de Eisenhower de forzar la retirada de Gran Bretaña, Francia e Israel, en lugar de consolidar la unidad occidental, transmitió al mundo árabe precisamente la misma señal de vacilación, división y debilidad que Lear había proyectado a sus hijas. Así como el anciano rey, que al abdicar la corona esperaba granjearse la devoción, pero solo expuso su fragilidad, también Eisenhower imaginó que humillando a sus aliados coloniales se ganaría el respeto de Nasser. En realidad, su gesto solo alimentó la percepción de un Occidente dividido, debilitado y, por lo tanto, vulnerable. El tipo de mensaje que aleja a Cordelia y atrae a Goneril y Regan.
El resultado, por lo tanto, no fue diferente al de Lear: cualquier proyección de debilidad equivale a una abdicación, incluso si proviene del "Rey Lear" del sistema internacional: amigos humillados, enemigos envalentonados y el campo abierto a la penetración del rival que pretendía contener: la Unión Soviética. En lugar de conquistar corazones y mentes, conquistó dudas, vacíos y, en última instancia, nuevos enemigos.
En la interpretación shakespeariana de Kissinger, cuanto más intentaba Washington apaciguar a Nasser, más exigía este, como una Goneril de Suez, nuevos tributos y favores, gravitando hacia Moscú y elevando el precio de su lealtad con cada nueva manifestación de debilidad. La debilidad, aquí como en El rey Lear, no apacigua: incita la ambición y multiplica las traiciones.
El episodio de Suez ilustra, de forma paradigmática, cómo la proyección de debilidad erosiona la posición internacional de una potencia, incluso cuando se mueve por las mejores intenciones de paz. La lección es simple y contundente: la debilidad es como un perfume que esparce el viento, atrayendo la desconfianza de los aliados y la audacia de los rivales. Es un aroma que adormece a quienes lo emiten, pero excita a quienes lo inhalan, seduciendo solo al desprecio y la violencia, al oportunismo y la traición, jamás a la paz.
Es a través de esta perspectiva shakespeariana que debemos abordar la cuestión actual del reconocimiento de un Estado palestino. El derecho de los palestinos a la soberanía es indudablemente legítimo y, a largo plazo, inevitable: la paz en Oriente Medio solo puede basarse en una solución de dos Estados, que coexistan en seguridad y dignidad. Sin embargo, a diferencia de Lear y Eisenhower, no debemos confundir lo legítimo con lo apropiado. La legitimidad intrascendente es enemiga de la legitimidad auténtica, y las liturgias de una y otra no solo son distintas, sino mutuamente excluyentes. Una sirve a la paz duradera del pueblo, la otra a la vanidad y al oportunismo efímero de sus promotores. Ceder hoy, sin negociaciones serias ni compromisos inequívocos, equivaldría a devolver el cetro de Lear a Goneril y Regan, convirtiendo así un gesto legítimo de esperanza en un presagio inequívoco de tragedia.
Reconocer un Estado palestino hoy, inmediatamente después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, equivaldría a recompensar a Hamás y su agenda violenta. Sería cambiar la paciencia del diálogo por el atajo envenenado de la impunidad. Por lo tanto, no sorprende que los líderes de Hamás, con sede en Qatar, consideraran el anuncio del reconocimiento una victoria. En agosto pasado, cuando el grupo terrorista publicó otro video macabro de rehenes en Gaza, uno de sus líderes, Ghazi Hamad, proclamó: «La iniciativa de varios países de reconocer un Estado palestino es uno de los frutos del 7 de octubre».
El mensaje, que lógicamente se presta a esta interpretación perversa del incentivo, sería, por lo tanto, devastador: el terror produce el Estado, la sangre consagra la soberanía, la masacre denigra Montevideo. Las concesiones que la política y la diplomacia no habían logrado en décadas se obtendrían finalmente de un solo golpe de violencia primitiva: decapitaciones, violaciones, mutilaciones, inmolaciones y secuestros masivos, instrumentos que elevaron el terror a la categoría de acto político fundamental. Negociar con los israelíes sería, después de todo, menos rentable, menos efectivo y menos estratégico que masacrarlos. Sepultado entre los escombros de Gaza, Sinwar finalmente obtendría, en la pompa de Nueva York, su victoria póstuma.
Esto crearía un precedente peligroso, no sólo para Israel, sino para todo el orden internacional, rompiendo así un contrato que las democracias, en su “mejor hora” , firmaron con la propia Historia: el pacto de que la bestia del terrorismo nunca será la partera de la soberanía.
Recordemos que, hace veinticuatro años, ante los atentados terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos y sus aliados no recompensaron a Al Qaeda con ninguna dignidad política. Al contrario, solo le ofrecieron desprecio moral y persecución implacable. Cuando fue eliminado en Abbottabad, no se presentó a Bin Laden como alguien que violó su dignidad, ni se violó la soberanía de Pakistán. En 2011, cuando el cuerpo del artífice del 11 de septiembre fue arrojado a las profundidades del Mar Arábigo, aún sabíamos distinguir entre lo básico y lo esencial.
Esto no significa, por supuesto, negar a los palestinos el derecho a un Estado. Significa que este derecho debe ejercerse bajo condiciones claras e innegociables: la destrucción total de Hamás, la liberación incondicional de todos los rehenes, reformas estructurales en la Autoridad Palestina y, sobre todo, la aceptación inequívoca y definitiva de la existencia del Estado de Israel. Solo en este marco puede la palabra «Estado», como la materialización de una historia de coexistencia posible y no como un trofeo otorgado a la barbarie, recuperar su dignidad.
En lo que respecta específicamente a Portugal, se impone un triple repudio: por la indignidad del método, por la gravedad de la sustancia y por la incoherencia de los principios.
El método: fue a través del Palacio del Elíseo que conocimos la postura oficial de Portugal, un gesto no solo inusual desde el punto de vista diplomático e institucional, sino también una vergüenza para la soberanía nacional. No le corresponde a París hablar en nombre de Lisboa, como si Portugal fuera un satélite del Quai d'Orsay, incapaz de formular e imponer su propia política exterior.
En esencia: al reconocer a Palestina en este contexto, Portugal sienta un peligroso precedente en su historia diplomática al confundir una causa política con el terrorismo, otorgando así al 7 de octubre, el ataque más bárbaro contra los judíos desde el Holocausto —al que la civilización juró «Nunca más»— la dignidad de la fecha fundacional de un Estado palestino. La sangre de inocentes no puede ser la moneda legítima de la consagración internacional.
Finalmente, coherencia: Portugal no cumple su palabra. El gobierno estableció criterios claros para el reconocimiento, pero ninguna de estas condiciones se ha cumplido. Los rehenes siguen sin ser liberados, Hamás sigue sin desarmarse, el Estado de Israel sigue sin ser reconocido, la reforma institucional de la Autoridad Palestina sigue sin concretarse, las elecciones libres y democráticas siguen sin concretarse, y la desmilitarización del Estado palestino sigue sin concretarse.
Aun así, Lisboa avanza, siguiendo a París, no porque se cumplan las premisas que se impuso, sino por intereses externos, inexplicables y difíciles de comprender a la luz del interés nacional. Portugal no solo se deja marginar por el Palacio del Elíseo, ni solo legitima la violencia como gesto fundacional: se vuelve incoherente consigo mismo, rompiendo las líneas que ha trazado y erosionando, entre países amigos, la credibilidad de su política exterior, que, en su mejor tradición, siempre se ha guiado por la obediencia a una matriz estratégica clara: la cooperación transatlántica y el consenso europeo.
La decisión del gobierno portugués de reconocer al Estado de Palestina en las circunstancias actuales representa una ruptura inexplicable con una constante centenaria en nuestro sistema de relaciones internacionales: la de la doble alianza, con la principal potencia marítima atlántica (hoy, Estados Unidos) y la principal potencia continental europea (hoy, Alemania). En lugar de permanecer fieles a esta prudente tradición, alineando nuestra postura con la de Estados Unidos y Alemania, hemos optado por una alianza de los débiles, dictada por cálculos internos en París, Londres y Madrid. Peor aún: hemos permitido que nuestra política exterior quede rehén de los intereses extranjeros y de la agenda de las Naciones Unidas.
Todo esto cobra mayor gravedad al interpretarlo a la luz del momento histórico actual, en el que presenciamos una reconfiguración regional sin precedentes: el debilitamiento del poder de las fuerzas de la oscuridad —Irán y sus aliados— y el fortalecimiento de las fuerzas de la luz de Abraham —los Acuerdos de Abraham entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos (que se han unido a Egipto y Jordania). La cuestión palestina no es meramente local o bilateral: tiene una dimensión regional que abarca Gaza, Cisjordania, Irán, Líbano, Siria, Yemen e incluso, posiblemente, partes de Irak. El verdadero horizonte estratégico es precisamente esta reconfiguración de Oriente Medio, y la clave para su realización no reside en fortalecer a Hamás —ni a Irán—, sino en expandir la lógica de los Acuerdos de Abraham, algo que nunca se logrará desde una posición de debilidad en la región, en el ethos de la fuerza y el poder. Esta es la paz que debemos defender y consolidar —la promesa y la bendición de los Acuerdos de Abraham—, no la maldición de Jomeini y Sinwar.
Reconocer un Estado palestino ahora, incondicionalmente y a pocos días del segundo aniversario del 7 de octubre, mientras decenas de rehenes permanecen secuestrados en los túneles terroristas de Gaza, legitimaría y alentaría a las fuerzas que siempre se han opuesto, y siempre se opondrán, a la paz y la coexistencia. Lo que se requiere, por el contrario, es una estrategia de firmeza que proyecte fuerza y credibilidad en toda la región, allanando así el camino hacia una paz verdadera, justa y duradera.
A todo esto se suma la obligación histórica y solemne que el Holocausto inscribió en la conciencia moral de Occidente: la responsabilidad perpetua e ineludible de proteger al pueblo judío de la amenaza constante de la aniquilación. La masacre industrial de los campos de exterminio nazis no fue un simple ataque contra un pueblo, sino un crimen cometido, en el seno de un pueblo, contra la idea misma de humanidad. Por eso, de aquella terrible noche en Auschwitz emergió no solo un trauma, sino una ley moral, cuya vigencia es perpetua: «Nunca más». Hoy, sin embargo, esta obligación moral adquiere una forma paradójica, ya que los judíos necesitan cada vez menos nuestra protección, y nosotros necesitamos cada vez más la suya. Israel, resurgiendo de las cenizas del genocidio, se ha convertido en un centinela en primera línea contra los enemigos comunes —y existenciales— de la libertad y la dignidad humanas. Al fin y al cabo, es nuestra propia seguridad la que está en juego.
En este momento, desde un punto en el futuro que aún no podemos vislumbrar, la Historia ya nos observa como el teatro observa a Lear. Y ya está afilando silenciosamente el filo de su severo juicio. Depende de nosotros, agentes libres y morales, decidir de qué lado de sus implacables páginas queremos aparecer: si como herederos de la debilidad que destruye, o como guardianes de la firmeza que preserva. La elección que hacemos hoy no es efímera, ni se limita a Nueva York: quedará grabada, a fuego y hierro, en la piedra del destino. Y su precio será inevitablemente exigido, ya sea con la maldición de más sangre inocente, o con la bendición de días de paz y vidas dignas. Nuestra elección de hoy es nuestro legado de mañana, y solo hay dos caminos: la maldición de la sangre o la bendición de la paz.
observador